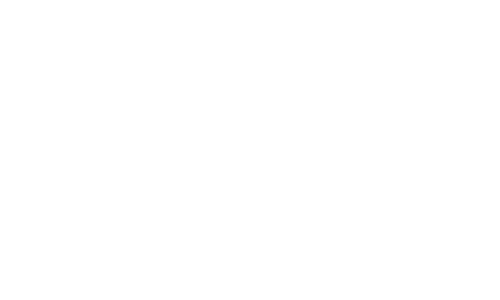24/11/2025
Javier Argüello: “Somos mucho más que datos que pueden ser capturados en un sistema de almacenamiento”
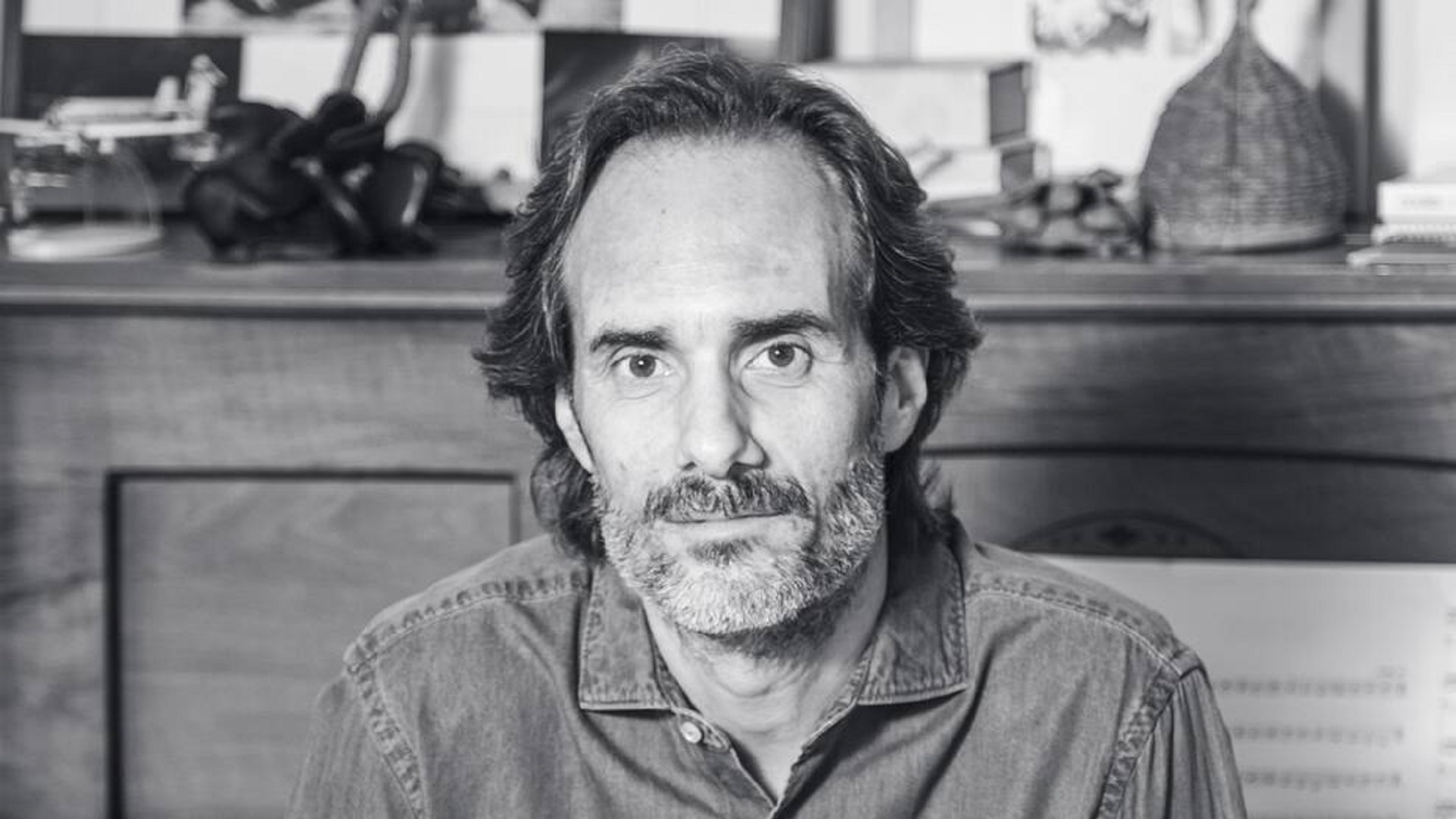
Fuente: telam
Nació en Chile, creció en Argentina y vive en España. Autor de varios libros, el último es “El día que inventamos la realidad”, un recorrido desde el inicio de la idea de Historia hasta un futuro hecho de IA
>“Yo era un lector súper ávido”, dice Javier Argüello y trata de rememorar aquella pulsión inicial de la escritura. Piensa, hurga, cavila. Entonces aparece la imagen: él, a sus once años, escribiendo un cuento. Cuando apareció la posibilidad de publicar Siete cuentos imposibles, su primer libro, año 2001, se puso a buscar los mejores textos que había escrito hasta entonces. “Ahí me di cuenta que todos jugaban un poco en el límite entre realidad y ficción, entre pasado y futuro, entre sueño y vigilia”, recuerda.
La flecha nunca se detuvo. El año pasado publicó Cuatro cuentos cuánticos, donde sigue “jugando en el borde de la realidad”. Y ahora, editado por Debate, El día que inventamos la realidad: el largo viaje de la conciencia desde el big bang hasta la IA, un ensayo que empieza con Heródoto, que en el año 430 a. C. publica lo que podría definirse como “el primer libro de historia de la Historia”, recorre las contradicciones que envuelven el concepto de realidad, y sigue hasta el temido y soñado futuro.El libro recorre y despliega, pregunta y expande. Con Sócrates, por ejemplo, aparece “el voluntarioso esfuerzo por establecer un límite que separe el mito de la realidad”. Con Platón, “expulsan a todos los poetas y cuentacuentos argumentando que representaban una amenaza para la sociedad”. También hay definiciones como esta: ”Si tiene sentido es ficción, porque la realidad no lo tiene”. O como esta: “Hemos reducido las posibilidades de lo existente a lo que es susceptible de ser representado en forma de datos”.—¿Cómo nació este libro? ¿Cuál fue la idea que empezó a germinar este despliegue?—Fue cuando di vuelta una idea. En vez de cuestionar la existencia de la realidad objetiva, ¿por qué no tratamos de investigar cuándo fue que se nos ocurrió este disparate? Quise hacer una biografía de cómo se fue construyendo la idea de la realidad objetiva a partir de Heródoto, por poner un comienzo, aunque siempre los comienzos son arbitrarios. Es el primero que divide entre realidad y ficción, ahí nace la historia como disciplina, y dice: ‘Esto que estoy contando son hechos reales, no me lo sopló la musa al oído’. Hasta ese momento a nadie se le había ocurrido que existiera esa frontera. La gente iba al teatro, veía la obra, situaciones humanas en las que se veía reflejado, y no se preguntaba: ‘Che, ¿esto pasó de verdad o no?’. La historia que nos contábamos antes de eso era la historia de los dioses reflejada en los mitos que explicaban el orden del mundo. Entonces pasó a ser la historia de los seres humanos, no la de los dioses.—Claro. Empezamos a pensar más en las cosas humanas que en las de la naturaleza. La filosofía también pegó ese giro. Y poco a poco la verdad la empiezan a tener estos nuevos contadores de historias que son los filósofos. Porque podían trabajar con verdades lógicas, a partir de que Platón define que la capacidad de razonar es lo que más nos representa a los seres humanos. Eso sigue avanzando y poco a poco empezamos a exigirle más precisión todavía a esas verdades. Ahí se empieza a volver un poco matemática la precisión que le exigimos. Y varios siglos después va a cuajar en el método científico: la realidad será aquello que podemos demostrar empíricamente, que podemos comprobar en un experimento. De los poetas, la verdad pasa a los filósofos, y de los filósofos a los científicos.
—Bueno, cuando empieza lo que podríamos llamar historia de los seres humanos y nace la historia como disciplina, ahí vuelve a haber una verdad única, solo que basada en los hechos, en las comprobaciones, en las demostraciones, más que en los caprichos de los dioses.
—Lo que yo planteo en el ensayo, por eso es un ensayo, no una receta cerrada, es que si bien todos son relatos no es que cualquiera vale lo mismo que otro. Ahí me meto en la exploración de qué es la conciencia, qué es eso que nos dice que nos sirve un poco de guía para ver qué está mejor, aunque no haya razones que lo prueben ni demostraciones empíricas que lo sostengan. Todos son relatos, sí, pero la idea de que nosotros construimos relatos sobre un mundo ilusorio está presente en casi todas las tradiciones que no son la nuestra, incluida la nuestra. No nos relacionamos con una realidad verdadera, sino con un mundo de ilusiones. Eso está a la orden del día. La caverna de Platón. Después fuimos cambiando esta idea de que en realidad nosotros no tocamos la realidad verdadera, sino que construimos narraciones para tratar de explicarla. Por ejemplo, en nuestra civilización, en el comienzo, la manera de saber si lo que las musas le soplaban al oído a un poeta era una verdad o una mentira disfrazada de verdad era a través de la belleza que el relato contenía. Si era suficientemente bello, era que venía de los dioses, y si venía de los dioses era verdadero. Ese sería un posible criterio de validez: la belleza del relato. Otro sería que tuviéramos una especie de brújula, esto a lo que algunos le llaman conciencia, que nos guía acerca de a qué remiten estos relatos, representaciones que remiten a un mundo al que no llegamos directamente: el mundo verdadero que está detrás del mundo.
Javier Argüello nació en Santiago de Chile, en 1972, por un latigazo de la historia. Sus padres, argentinos ellos, militantes de izquierda, estaban trabajando en el gobierno de Salvador Allende. Al año, cuando se produjo el golpe militar de Pinochet, se volvieron a la Argentina. “Lo que pasa que después fue el golpe acá y nos tuvimos que ir de vuelta”, cuenta del otro lado del teléfono. Escribió un libro para reconstruir esa memoria familiar. Se titula Ser rojo. Cuando retornó la democracia, regresaron a Argentina.Estudió Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y al cumplir treinta se fue para España. “Me dieron ganas de ir a adonde estaban las casas centrales de las editoriales en español a probar suerte”, cuenta. Ya había ganado el Premio Paula en Chile con Enrique Vila-Matas como presidente del jurado y le habían publicado en Lumen, en España, su primer libro, Siete cuentos imposibles. “Llegué y decidí quedarme un rato a ver qué tal. Y bueno, ya llevo veinticinco años acá”, dice y se le escapa una carcajada.—En el libro aparece la pregunta por el azar. Por la incertidumbre, en realidad.
—En la otra etapa del libro aparece la inteligencia artificial, donde vos ya planteás que es un sistema matemático. No solo es una forma de bajarle la espuma a toda esta ansiedad con la IA, sino también que permite volver a pensar la tecnología como una herramienta y no como un dios.
—Persiste la idea que en breve podrá hacer nuestro trabajo, el de absolutamente todos. Como si el destino fuera, ya no solo el de copiarnos, sino también abarcar nuestra totalidad. Como si todo en nosotros fuera replicable.
Fuente: telam